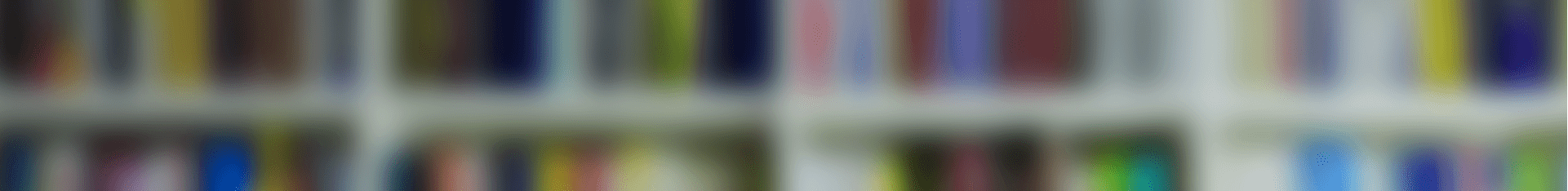Derecho de autor en la industrial cultural

A lo largo de su historia, España, un país con una historia rica y compleja, una lengua y una literatura universales y una de las pinacotecas más prestigiosas del mundo, se ha permitido el lujo de desdeñar el único activo que la hacía singular: su cultura. Tampoco nuestra joven democracia ha sabido conceder a las políticas culturales –ni tan siquiera a su premisa básica, la Educación pública– el lugar central que les corresponde entre las cuestiones de Estado. Un país sin una noción clara del valor de la educación pública y de la cultura es un país sin rumbo. Un país incapaz de alcanzar consensos en cuestiones tan elementales difícilmente ocupará una posición sólida en Europa o en el mundo o merecerá el respeto de otras grandes naciones.
El patrimonio histórico de un país es el reflejo rutilante de sus logros pasados; la Educación pública y el respeto a la propiedad intelectual, el presupuesto indispensable para asegurar su porvenir. Cervantes, Velázquez, Picasso, Dalí, García Lorca, entre tantos otros, gozan de un reconocimiento y prestigio internacionales y son, por lo mismo, valores indudables cuya preservación y difusión no requieren de inversiones desmedidas ni de partidas presupuestarias demagógicas, sino de un especial cuidado y de una política coherente y a largo plazo, a salvo de veleidades partidistas. El cine, la música, la literatura y las artes son piezas esenciales del gran mosaico que conforma la cultura española y que merece, en su dimensión privada e institucional, mayor altura de miras. Atribuir a toda una industria un sesgo político o utilizarla interesadamente en el debate público es un error que ha lastrado tradicionalmente el sector.
Pero no todo es ni tiene que ser alta cultura. El entretenimiento es también fuente de riqueza y debe ser protegido y tenido en cuenta: junto a Simenon y a Magritte, Bélgica cuenta a Hergé entre sus autores de cabecera. Francia no desmerece a Proust o a Truffaut por celebrar a Goscinny y Uderzo como autores nacionales. Por no hablar de la producción televisiva de la industria anglosajona. No se trata de equiparar la alta cultura y la cultura de evasión, sino de asumir que ambas contribuyen a fortalecer una industria robusta y exitosa.
La propiedad intelectual es uno de los ejes vertebradores de las políticas culturales. Los derechos de autor constituyen el sustento jurídico sobre el que se asienta toda la producción cultural de un país. Su reconocimiento y su grado de respeto definen el clima intelectual y favorecen la consolidación de una verdadera industria. Las industrias culturales sólo podrán prosperar si se garantiza a quienes las hacen posibles una remuneración justa por su trabajo. Y alcanzarán su máximo esplendor si se propician las condiciones para que los autores trabajen en libertad.
Independencia
Ésa es, precisamente, la finalidad de las leyes de propiedad intelectual: permitir al autor ganarse la vida de forma autónoma y otorgarle una independencia de criterio y una libertad crítica que difícilmente podría ejercer si –como ha sucedido durante buena parte de la historia– su sustento proviniera únicamente del Estado, de la Iglesia o de patronos y mecenas privados. Quienes se dedican al trabajo creativo sólo deben estar condicionados por su propia conciencia y por su intuición estética. Su éxito o su fracaso dependerán exclusivamente del favor del público.
En la última década, los derechos de autor han sido cuestionados y presentados como una institución caduca. No es casualidad que España fuera incorporada durante dos años consecutivos a la Lista 301 de EEUU como uno de países con mayores tasas de piratería. La sensación de impunidad de los ciudadanos ante el incumplimiento reiterado de la ley resta credibilidad a las instituciones y desdibuja la frontera entre la legalidad y la ilegalidad. Las reformas recientes han mitigado esta situación, pero es innegable que carecemos de una conciencia cívica y social sobre la importancia de la propiedad intelectual. Es urgente lograr un consenso para que las nuevas generaciones se eduquen en el respeto a los derechos de autor y concedan valor al trabajo creativo. Lo es también reflexionar sobre el papel de la cultura como referente de nuestra identidad nacional en el mundo. Al fin y al cabo, la piratería no es más que un síntoma de esa falta de atención histórica a una parte esencial de lo que somos, a todo un sector de la economía.
Hay margen de reacción: la herencia recibida posee un valor incalculable y hay mucho de lo que enorgullecerse en la producción actual. En el Día Mundial de la Propiedad intelectual, tal vez no sea descabellado exigir un acuerdo transversal que otorgue a la Educación y a la cultura la categoría de Políticas de Estado.
Profesional de contacto