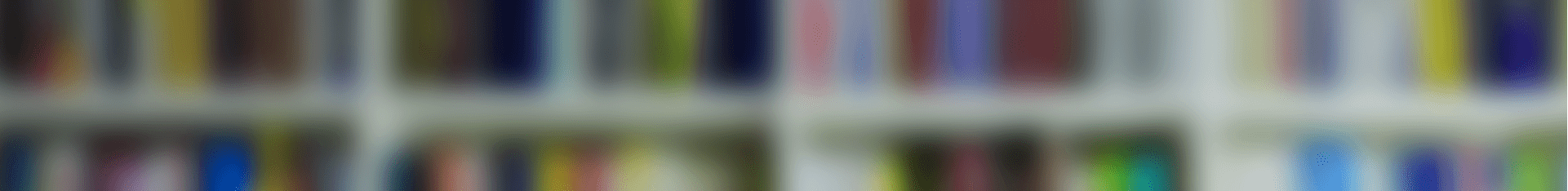El desgaste de las palabras

Durante los últimos 26 años, a partir de la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, el Congreso de la República ha promulgado más de 1.800 leyes. Para reglamentar dichas leyes, el Gobierno ha expedido aproximadamente 1.900 decretos por año, lo que apunta a la increíble cifra de casi 50.000 decretos proferidos bajo la égida de la nueva Constitución.
Muchas de las leyes y decretos de nuestra nación, así como otros documentos contentivos de política pública nacional, apelan con frecuencia al uso de expresiones grandilocuentes, subjetivas o muy sugestivas en sus títulos o en los principales encabezados para darle mayor relevancia al cuerpo normativo que se introduce.
Es común, por ejemplo, que nuestras leyes acudan al simpático subterfugio de crear “sistemas” que usualmente solo sirven para dar la apariencia de un cambio legislativo estructural y coordinado de gran envergadura, cuando en realidad las entidades abarcadas bajo la sombrilla del nuevo “sistema” normalmente continúan operando del mismo o de similar modo al que lo hacían antes. Con la boca llena, es típico ver en los primeros artículos de las normas expresiones como: “Créase el sistema nacional de…”, “Créase el sistema integrado de …”, “Unifíquese el sistema de …”, etcétera.
Mucho me temo que los países que nunca han creado un solo sistema institucional cuentan con instituciones que probablemente trabajan de forma mas articulada y coherente que las nuestras. Si algo es aún una tarea pendiente en nuestra cultura institucional es la generación de trabajos coordinados entre los niveles nacionales y regionales, y entre las mismas entidades del orden nacional.
En nuestra historia jurídica institucional existen múltiples ejemplos de normas que se bautizan con grandes títulos que dan la idea de un cambio fundamental y que, a la postre solo resultan en pañitos de agua tibia, o inclusive en un rotundo fracaso. El famoso decreto antitrámites prometió revolucionar la cultura ciudadana eliminando las filas y los papeleos, pero seguimos agobiados en un mundo de firmas, huellas, notarías, derechos de petición, abogados y largas esperas. Claramente la corrupción no es menor hoy que antes del 2014, lo que indica que posiblemente algo falló bajo el categórico nombre del Estatuto Anticorrupción.
La informalidad de la economía sigue profusamente extendida a lo largo y ancho del país aún después del año 2010, muy a pesar de los buenos deseos de la ley 1429, de la formalización empresarial. Situación similar se da con respecto a las normas sobre formalización de la propiedad rural. La ley de transparencia y acceso a la información pública, como decía yo, en una reciente columna, no sirvió sino para obligar a los funcionarios a justificar mejor su negativa a entregar la información pública a los ciudadanos, tal como lo hacían antes. La administración de justicia sigue siendo tan ineficiente como antes, a pesar de las varias leyes y normas de “descongestión”.
El plan nacional de desarrollo de cada gobierno es un amplio abanico de sueños que, al igual que ocurre con los Documentos Conpes, se queda con frecuencia entre el tintero.
El problema del uso indiscriminado de nombres y expresiones aspiracionales en el lenguaje normativo no es simplemente anecdótico sino que es posiblemente la principal causa del deterioro de la confianza pública respecto de los poderes estatales.
La tarea no debería consistir solamente en propiciar un uso más prudente del lenguaje, sino en implementar una cultura mucho más severa de rendición de cuentas, con indicadores estándar de gestión que hagan que los funcionarios de turno sientan de cerca la gran responsabilidad que implica expedir normas que después no se puedan cumplir.
Profesional de contacto