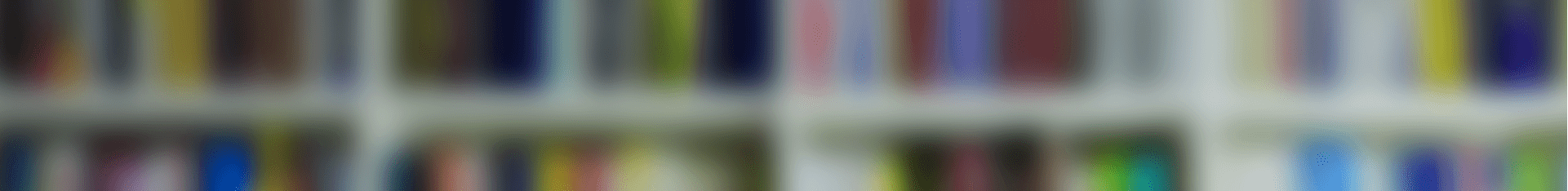La ideología liberal y los partidos.

La relación entre ideologías -es decir el conjunto de principios y valores que deben orientar la acción pública- y los partidos políticos que las representan, siempre ha sido problemática pero se está haciendo cada vez más enmarañada, más confusa, más desconcertante. Una de las causas principales es la aparente dilución de límites entre derecha e izquierda que conduce a los partidos a buscar su acomodo programático y sobre todo el voto ciudadano en el caladero del centro sociológico que es, por lo menos hasta el momento, el más amplio y el más abundante.
A tal efecto se mueven zigzagueando, sin pudor ni límite alguno, entre una socialdemocracia en sus diversos y muy distintos grados y un conservadurismo moderado en sus posturas clásicas e incluso progresista en algunas de ellas. El advenimiento y el espectacular crecimiento de nuevos partidos políticos, (que en su momento se darán cuenta de que una cosa es descalificar sin límite alguno y hacer todo género de ofertas alternativas desde fuera del poder y otra muy distinta afrontar la realidad concreta, fijar prioridades y tomar decisiones) está generando, en este y en otros terrenos, reacciones y comportamientos de inquietud y de temor muy exagerados, cercanos a la histeria y a la neurosis. La ciudadanía española ha venido demostrando a lo largo de todo el periodo democrático que no juega con fuego.
Una mayoría de los partidos en liza, cuando se sienten perdidos y desorientados, hacen referencia y buscan amparo y refugio en las concepciones liberales y llegan incluso a calificarse de tales, mientras que Podemos -que por razones tácticas aún tardará en definir su programa completo para mejor adaptarse a posibles pactos- y otras formaciones de izquierda se dedican a criticar a fondo un liberalismo al que definen y caracterizan a su mejor antojo y conveniencia. Como sucede con las demás ideologías, la liberal admite interpretaciones y sensibilidades distintas y nadie puede arrogarse su representación en exclusiva. Pero tiene, como todas ellas, límites infranqueables y conviene recordarlos en un año en el que el debate político puede alcanzar cotas sorprendentes de demagogia y radicalización. Aclaremos, pues, las cosas.
No es liberal la persona que confiesa y defiende sentimientos xenófobos o racistas como hace en estos momentos un porcentaje significativo de la ciudadanía del mundo occidental, como lo demuestra la inquietante victoria del Frente Nacional en Francia y el crecimiento de los partidos de extrema derecha en otros países europeos; no es liberal la persona que pretende poseer, nada más y nada menos, que la verdad absoluta -incluyendo las posiciones religiosas- porque esa es la actitud que impide el diálogo que es la clave de la convivencia en desacuerdo y conduce a formas de fanatismo y de fascismo; no es liberal quien defiende tradiciones o privilegios aunque sean causa importante de desigualdades -y entre ellas las que afectan gravemente a la mujer- ni tampoco quien acepta esas desigualdades como inevitables, e incluso naturales a la condición humana; no es liberal quien coloca a la igualdad como un principio que prevalece sobre el de libertad; no es liberal quien pretenda -con cualquier excusa- reducir los límites de la libertad de expresión; no es liberal -y merece la pena aclarar bien este tema- el que mitifica y sacraliza el mercado como la única panacea universal.
El liberalismo entiende que el mercado es, sin duda, el sistema económico que permite una asignación más eficiente de los recursos y por ende el que mejor facilita no sólo la creación sino también la distribución de la riqueza. Pero si por cualquier razón ello no fuera así -y la causa suele ser precisamente la obstrucción de los mecanismos del mercado- el liberalismo ha defendido y defenderá inequívocamente la actuación del sector público y su intervención directa, con tal de que no tenga carácter permanente y el proceso pueda ser controlado en todo momento por la sociedad civil. El liberalismo se opone, sin la menor reserva, a toda forma de concentración de poder económico, sea público o privado, y por ello reclama una aplicación estricta de las leyes antimonopolio y de las normas que defienden una competencia leal, porque es incuestionable que el exceso de poder genera siempre abuso de poder. El liberalismo no tiene nada que ver con el llamado "capitalismo salvaje", ni con el capitalismo de "amiguetes", ni con ningún sistema que provoque la indefensión y la opresión del ciudadano. El liberalismo protesta contra un mundo en el que se están acentuando las desigualdades tanto a nivel internacional como nacional, justamente porque se falsifican y se adulteran las reglas del mercado.
No se puede limitar el liberalismo al mundo económico. Es un reduccionismo tramposo. Se es liberal en todo, sin exclusión alguna, o no se es liberal en nada. El liberalismo no es simplemente ni fundamentalmente una teoría económica. Al liberalismo le importa mucho más el ser que el tener y aunque respeta profundamente el deseo de tener, la propiedad privada y el interés particular de cada ser humano, concede un valor decisivo a los planteamientos morales sin los cuales el sistema se encanalla y se derrumba como sucedió en la última crisis financiera e inmobiliaria, aun desoladoramente vigente. Ni uno sólo de los grandes pensadores y filósofos de liberalismo (y en especial Adam Smith y Hayek) han dejado de insistir en esta idea. Como dice Röpke, "las cosas auténticamente decisivas son las que están más allá de la oferta y de la demanda, aquellas de las que depende el sentido, la dignidad y la plenitud interior de la existencia". La ideología liberal -a pesar de sus escasos éxitos políticos concretos- es la única que ha mantenido su coherencia y seguirá siendo la clave de la riqueza y la fortaleza de la vida democrática y la convivencia social. No debe ser manoseada ni manipulada con engaño o torpeza.
Las ideas anteriores tendrá poco impacto -ninguno sería el adjetivo más realista- en este intensísimo año electoral. Todos los partidos políticos, asesorados por sus expertos en estas materias, seguirán adaptando y cambiando sus ofertas según soplen los vientos de las encuestas y los sondeos, con olvido absoluto de sus teóricos principios y valores. Es así como son las cosas y no sería razonable pensar que se puedan producir cambios de ningún orden en este sentido. Pero demos por seguro que después del posible -y, según muchos, probable o seguro- maremoto en el mapa político actual, incluso si tiene efectos menores, aparecerá una ciudadanía mucho más vigilante, mucho más exigente, mucho más agresiva en lo que atañe al cumplimiento de promesas electorales y compromisos de transparencia y comportamiento ético y en síntesis al mantenimiento de una básica armonía entre ideologías y programas. Esa sería la ocasión propicia para que el auténtico liberalismo cumpla un papel determinante en la escena política.
Profesional de contacto