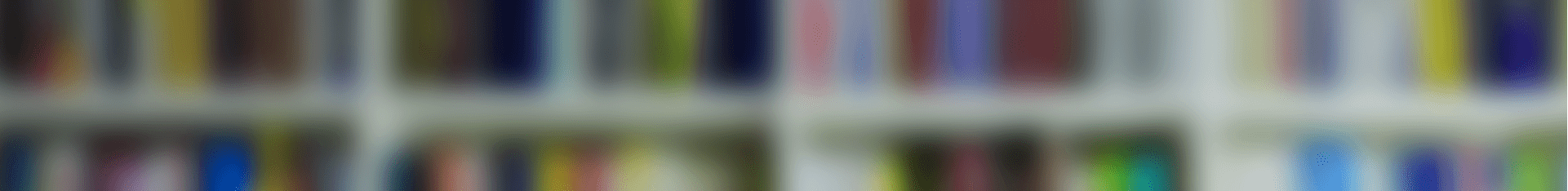Legislación líquida
En la película “Los idus de marzo” George Clooney interpreta a un idealista candidato demócrata de Pensilvania –Mike Morris- en plena batalla por ganar las elecciones primarias de su partido. En el fragor de esta contienda, como cuestión obligada, un periodista pregunta al candidato por su opinión acerca de la pena de muerte, a lo que raudamente el personaje de Clooney manifiesta su incontestable rechazo ante tal medida radical del Derecho Penal. Sin darle un respiro, el agudo periodista inquiere al candidato si pensaría lo mismo en el caso de que algún desaprensivo asesinara a cualquiera de sus hijos…
En estos días se debate mucho y apasionadamente en España acerca de la hasta ahora penúltima reforma del Código Penal (sería, la número veinticinco desde su publicación en 1995) que, entre otros variopintos extremos incorpora a nuestro catálogo de penas la llamada “prisión permanente revisable”, una suerte de cadena perpetua maquillada para tratar así de respetar, si quiera formalmente, los mandatos de nuestra Constitución que en su artículo 25.2 establece que la penas privativas de libertad (como la prisión) estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social, fines estos que, por definición no se consiguen con la estancia indefinida o permanente en un establecimiento penitenciario.
A esto, aún debemos tener presente que el artículo 15 de la misma Carta Magna prohíbe infringir tratos inhumanos o degradantes, actuaciones estas en las que, incluso, se podría enmarcar una condena a perpetuidad que impide –contraviniendo así lo dispuesto también en nuestra Constitución, en este caso en su artículo 10-, el libre desarrollo, con dignidad, de cualquier persona. También quien ha cometido un delito –Odia el crimen, compadece al delincuente, solía repetir Concepción Arenal-.
Por tanto, la pregunta que debemos hacernos es clara, ¿qué razones podría haber para vadear los mandatos constitucionales vistos y tratar de imponer en nuestro ordenamiento jurídico una suerte de “cadena perpetua encubierta”, más a más cuando no pocos estudiosos no se cansan de repetir que mayores –y más duras- penas no suponen necesariamente menor índice de delincuencia?
Una de las posibles respuestas –y sobre la que nos centraremos en estas breves líneas-, responde al fenómeno llamado “Derecho Penal Simbólico” , o lo que es lo mismo, una actividad legislativa compulsiva –por sus implicaciones de ejercicio, legítimo, de acciones violentas, debiera meditarse mucho antes de cualquier modificación de la legislación criminal, sobre todo cuando se trate de un incremento de la punibilidad (no se olvide que el Derecho Penal se perfila como ultima ratio o la última respuesta que el ordenamiento jurídico propone para regular las relaciones entre personas)-, destinada, como la comida basura, a saciar y apaciguar los miedos de los ciudadanos (muchos de ellos, más fantasiosos que reales, inoculados por los medio de comunicación), alterándose, una y otra vez el Código Penal a golpe de noticiario. Esto es, el Derecho se torna en un mero símbolo, una marca, un eslogan, un producto de usar y tirar, eso sí, en una constante nueva vuelta de tuerca hacia un conservador resurgimiento del punitivismo más severo, lo que ya nos ha abocado, aquí en España, a tener unos de los Códigos Penales más represivos de nuestro entorno europeo.
Esta expansión –líquida, siguiendo la metáfora de Bauman , pues discurre cono un río rápido, pero sin profundidad-, del Derecho Penal olvida que aplicar constantemente castigos o penas es síntoma de la insoportable levedad de la política –como nos recordaría el malogrado Judt - y del trágico fracaso de la ciudadanía pues, en no pocos supuestos –ahí se incardinan las tesis del profesor Gargarella - el delito tiene su antecedente y explicación –que no su justificación-, en medidas políticas vacuas e injustas con perniciosos efectos económicos (como la desigualdad o la pobreza), sociales (como el analfabetismo fáctico), culturales (la falta de asunción de valores éticos y cívicos), etc.
Ahora bien, cometido el delito –execrable siempre-, el Código Penal –siguiendo las tesis de Ferrajoli - debe ser lo más respetuoso, garantista y humano posible con el imputado, quien se torna en la parte más débil de una relación en la que, enfrente, está el más agresivo de los poderes estatales, capaz de afectar a la libertad del individuo.
En este contexto, la eufemística “prisión permanente revisable” se anuncia en los medios –una vez más se palpa el carácter “comercial”, el fin de lucro en forma de mal entendida rentabilidad política- como una suerte de privación de libertad con expectativas de término, después de 25 años, si el reo se reinsertara. Sí, el argumento es circular: resulta harto complicado hablar de reinserción respecto de quien no puede –por estar preso permanentemente-, insertarse en la sociedad, si bien esa invocación pretende –de nuevo la mera forma insustancial- tratar de dar cumplimiento al mandato constitucional al que aludíamos más arriba.
En “Los idus de Marzo”, el candidato demócrata Morris, con la sempiterna sonrisa de Clooney, concluía que si alguien matara a cualquiera de sus hijos él mismo acabaría con la vida del homicida… eso sí, asumiría la comisión de su crimen y se pondría a disposición de un sistema judicial donde la respuesta fuera una prisión proporcionada, no la pena capital.
Las respuestas, por tanto, no debemos tratar de encontrarlas en el recurso fácil, pero ineficaz, de buscar cobijo constante en un punitivismo de escaparate, tan represivo y reaccionario como antisocial y deshumanizado.